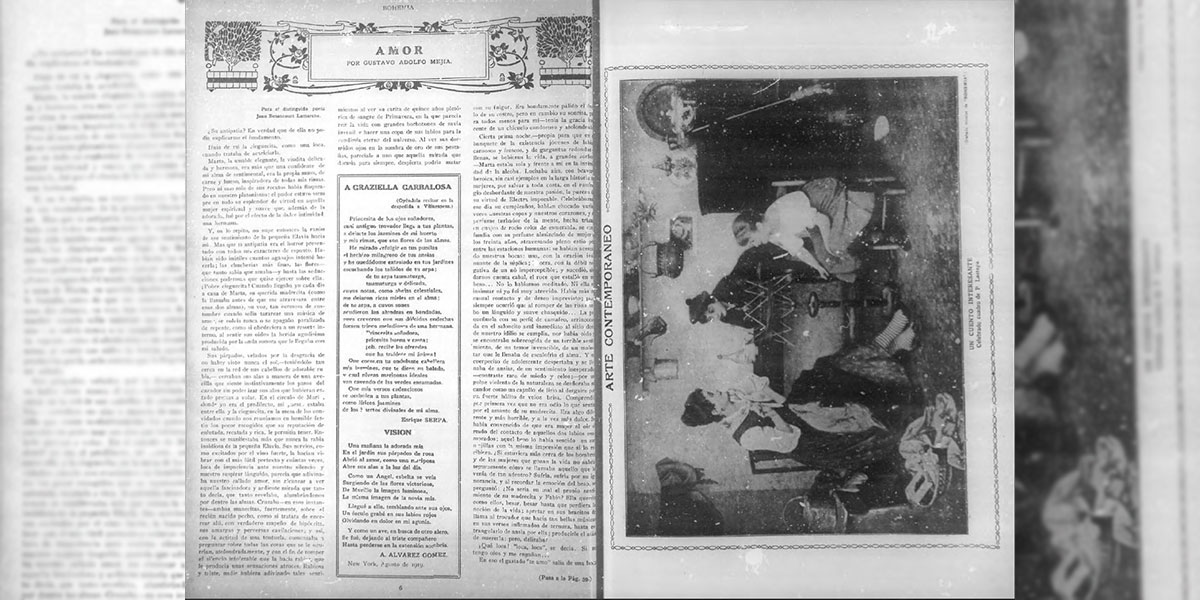Por Gustavo Adolfo Mejia
Publicado en la edición del 21 de septiembre de 1919
Para el distinguido poeta
Juan Betancourt Lamarche
¿Su antipatía? En verdad que de ella no podía explicarme el fundamento.
Huía de mí la cieguecita, como una loca, cuando trataba de acariciarla.
Marta, la amable elegante, la viudita delicada y hermosa, era más que una confidente de mi alma de sentimental, era la propia musa, de carne y hueso, inspiradora de todas mis rimas. Pero ni uno solo de sus recatos había flaqueado en nuestro platonismo: el pudor estuvo siempre en todo su esplendor de virtud en aquella mujer espiritual y suave que, además de la adorada, fue por el efecto de la dulce intimidad, una hermana.
Y, os lo repito, no supe entonces la razón de ese sentimiento de la pequeña Elavia hacia mí. Más que la antipatía era el horror presentado con todos sus caracteres de espanto. Habían sido inútiles cuantos agasajos intenté hacerla; las chucherías más finas, las flores —que tanto sabía que amaba— y hasta las seducciones poderosas que quise ejercer sobre ella. ¡Pobre cieguecita! Cuando llegaba yo cada día a casa de Marta, su querida madrecita (como la llamaba antes de que me atravesara entre esas dos almas), su voz, tan hermosa de costumbre cuando solía tararear una música de amor, se volvía ronca o se apagaba paralizada de repente, como si obedeciera a un resorte interno, al sentir sus oídos la herida agudísima producida por la onda sonora que le llegaba con mi saludo.
Sus párpados, velados por la desgracia de no haber visto nunca el sol, —teniéndolo tan cerca en la red de sus cabellos de adorable rubia—, cerraban sus alas a manera de una avecilla que siente instintivamente los pasos del cazador sin poder izar sus alas que hubieran estado prestas a volar. En el círculo de Mari: donde yo era el predilecto, mi puesto estaba entre ella y la cieguita, en la mesa de los convidados cuando nos reuníamos en humilde festín los pocos escogidos que su reputación de enlutada, recatada y rica, le permitía tener. Entonces se manifestaba más que nunca la rabia insidiosa de la pequeña Elavia. Sus nervios, como excitados por el vino fuerte, la hacían vibrar con el más fútil pretexto y cuántas veces, loca de impaciencia ante nuestro silencio y nuestro suspirar lánguido, parecía que adivinaba nuestro callado amor, sin alcanzar a ver aquella fascinadora y ardiente mirada que tanto decía, que tanto revelaba, alumbrándonos por dentro las almas. Cruzaba —en esos instantes– ambas manecitas, fuertemente, sobre el recién nacido pecho, como si tratara de encerrar allí, con verdadero empeño de hipócrita, sus amargas y perversas cavilaciones; y así, con la actitud de una tontuela, comenzaba a preguntar sobre todas las cosas que se le ocurrían, atolondradamente, y con el fin de romper el silencio intolerable que la hacía rabiar, que le producía unas sensaciones atroces. Rabiosa y triste, nadie hubiera adivinado tales sentimientos al ver su carita de quince años pletóricos de sangre de Primavera, en la que parecía reír la vida con grandes borbotones de savia juvenil y hacer una copa de sus labios para la vendimia eterna del universo. Al ver sus dormidos ojos en la sombra de oro de sus pestañas, parecíale a uno que aquella mirada que dormía para siempre, despierta podría matar con su fulgor. Era hondamente pálido el óvalo de su rostro, pero en cambio su sonrisa —para todos menos para mí— tenía la gracia inocente de un chicuelo candoroso y atolondrado.
Cierta prima noche, —propia para que, en el banquete de la existencia jóvenes de labios carnosos y frescos, y de gargantas redondas y llenas, se bebieran la vida, a grandes sorbos— Marta estaba sola y frente a mí en la intimidad de la alcoba. Luchaba aún, con bravura heroica, sin casi ejemplos en la larga historia de mujeres, por salvar a toda costa en el naufragio desbordante de nuestra pasión, la pureza de su virtud de Electra impecable. Celebrábamos ese día su cumpleaños, habían chocado varias veces nuestras copas y nuestros corazones, y el perfume turbador de la mente, hecha trizas en cuajos de rocío color de esmeralda, se confundía con su perfume almizclado de mujer a los treinta años, atravesando pleno estío por entre las estaciones humanas: se habían acercado nuestras bocas: una, con la oración insinuante de la súplica; otra, con la débil negativa de un no imperceptible; y sucedió, sin darnos cuenta cabal, el roce que estalló en un beso… No lo habíamos meditado. Ni ella en insinuar ni yo fui muy atrevido. Había más de casual contacto y de deseo imprevisto; pero siempre ocurrió que al romper de las risas hubo un lánguido y suave chasquido… La pequeñuela con perfil de camafeo, arrinconada en el saloncito azul inmediato al sitio donde nuestro idilio se cumplía, nos había oído y se encontraba sobrecogida de un terrible sentimiento, de un temor invencible, de un malestar que le llenaba de escalofríos el alma. Y su cuerpecito de adolescente despertaba y se llenaba de ansias, de un sentimiento inesperado —contraste raro de miedo y celos—; por un golpe violento de la naturaleza se desfloraba su candor como un capullo de lirio al desgaire por un fuerte hálito de veloz brisa. Comprendí por primera vez que no era odio lo que sentía por el amante de su madrecita. Era algo diferente y más horrible, y a la vez más dulce. Se había convencido de que era una mujer al oír el ruido del contacto de aquellos dos labios enamorados; aquel beso lo había sentido en sus mejillas con la misma impresión que si lo recibiera. ¿Si estuviera más cerca de los hombres y de las mujeres que gozan la vida no sabría seguramente cómo se llamaba aquello que le venía de tan adentro? Sufría, sufría por su ignorancia, y al recordar la emoción del beso, se preguntó: ¿No sería su mal el propio sentimiento de su madrecita y Fabio? Ella querría como ellos, besar, besar hasta que perdiera la noción de la vida: apretar en sus bracitos de llama al trovador que hacía tan bellas músicas en sus versos inflamados de ternura, hasta estrangularlo de ansia por ella; producirle el afán de quererla; pero, deliraba.
¡Que loca! “loca, loca”, se decía. Si no tengo ojos y me engañan…
En eso el gastado “te amo” salía de una boca muy conocida para ella; de su querida madrecita; y al oír estas palabras, le invadió una tristeza inmensa, porque supo ya que era amor aquello que no comprendía: que ella también me amaba!…
Había que matar ese amor o callar… ¡que nunca se supiera su traición! La vergüenza la ayudaría y luego el pudor, el recato y la hipocresía, esa virtud tan femenina. Hubo que fingir.
Al cabo de una semana de enfermedad moral y física, se iban apagando para siempre el aliento y la voz de la cieguita Elavia, con la voluntad de seguir ocultando los sentimientos de su corazón.
Se moría de rabia, de odio a todas las cosas, de la virtud del silencio… Moría de ansias…
Y las últimas palabras que pronunció su voz tan armoniosa: “Amor, amor”, sonaron como la postrera música de despedida. Como si pudiera ser música del cielo, tarareada por el alma, que de la tierra volaba en leve giro.