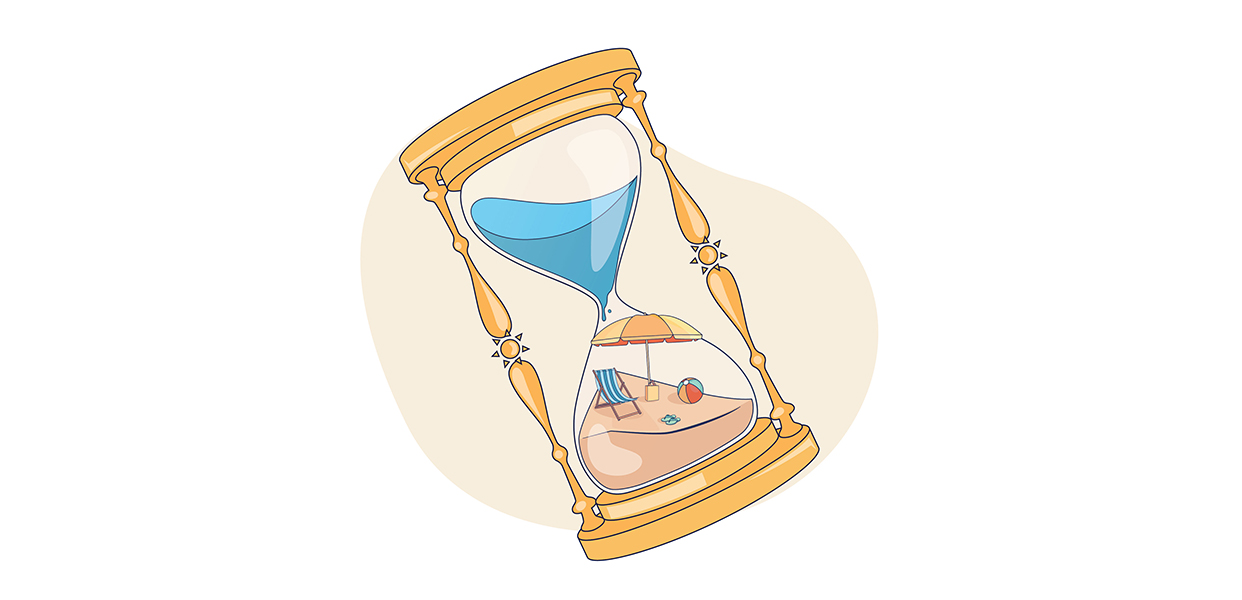Quienes no aman la playa, no extrañan el salitre en los labios, ni el sol que curte la piel, ni la arena pegada hasta a las pestañas. Aunque me incluyo en ese grupo, de todas formas, ahí estaba yo: sentado sobre un pareo en la playa de Guanabo, aprovechando el ocaso de la tarde y sus debilitados rayos ultravioletas.
No recuerdo mi vez anterior allí. En cierta ocasión, durante la pandemia, me bañé en las aguas de Boca Ciega, en el este de La Habana. Pero dos veranos atrás me quedé en la urbe de concreto, hablando de covid o crisis económicas.Y realmente, el cielo no se cayó.
Aún continuaban los mismos personajes: los niños que se empanizan de arena, los bañistas, la pareja tumbada bajo una sombrilla, el perro que chapotea en la orilla y juega con cualquiera que se le acerque, incluso el pitido del salvavidas… no, aquel era un vendedor de tamales. Sin embargo, algo había cambiado y no sabía exactamente qué.
Llegué a Guanabo casi de noche, en una guagua de la ruta A40, tan repleta como cuando era la 400. Le habían prestado una casa a mi cuñado, así que pasaría la noche y me iría pasado el mediodía. Más que unas vacaciones, era una fuga de la cotidianidad citadina.
A pesar de las similitudes, el videoclip de la canción del verano sí luce muy distinto en la actual temporada: ocurre en la ciudad, no en la playa. Y en una esquina de la pantalla del televisor, detrás de los cantantes, ya no vi fulgurar el Estrecho de la Florida en el horizonte, sino los andamios que rodean la cúpula del Palacio Presidencial. Pero no era ese el cambio que presentí, ¿cómo podría serlo?
Hace más de una década, iba mucho a Mar Azul, un tramo costero aledaño a Boca Ciega, también de aguas reflectantes y arena finísima. En esa época del preuniversitario, ni siquiera imaginaba que luego estudiaría periodismo. Mi único interés era perder la cabeza junto a mis amigos. Por supuesto, seguía sin gustarme la playa; de hecho, le hui en cuanto las fiestas del feriado 10 de octubre empezaron a desbordarse de púberes, alcohólicos y boteros con precios oportunistas.
Un lustro más atrás, entre 2008 y 2010, estuve visitando Guanabo regularmente. A mis padres, un conocido les dejaba las llaves de su hogar en las alturas del pueblo, a ocho cuadras de la costa. Un trayecto que recorríamos a diario por la calle 478 –donde está la cafetería Hatuey, en la avenida 5ta–, a veces acompañados de una horda de primos, tías y amigos.
Buena parte del ocio de mis trece a quince años, lo disfruté en esa casa con patio de la calle México. En abril, los frutos de dos matas de mango rebasaban nuestra capacidad de almacenarlos, y algunos se quedaban sin remedio en el suelo, pudriéndose y fertilizando las malas yerbas que chapeábamos a cada rato. La tierra erosionada y salinizada de Guanabo suele ser infértil, pero, en aquel jardín, crecían tomates verdes bajo la pila de agua donde nos quitábamos la arena de los pies. En esas lomas aprendí, además, a montar bicicleta y a hacer saques en el bádminton, pero nunca a evitarlas caídas del ciclo, ni a recibir bien el volante, o “pluma”, por el soplo de los vientos alisios.
El viento, cierto. Siempre he disfrutado de las brisas playeras: te hacen olvidar que estás quemado hasta la dermis. En esta oportunidad reciente, el aire me refrescó la piel, y también la memoria: ¡Todo había cambiado! Quiero decir: la playa en sí misma.
Para empezar, ya no era tan ancha como antes: bastaban pocas zancadas para llegar a la orilla. Y lo que interpreté por rocas naturales que sobresalían entre la superficie del mar, en realidad eran escombros de una antigua edificación, camuflados con musgos y algas del tiempo.
De hecho, aquello era hace muchos años un inmueble de varios niveles, ubicado en la calle 1ra, probablemente entre 482 y 484, no tengo la certeza. Hasta sus veintitantos años, allí vivió Carmen, nuestra casera y madre del amigo de mi cuñado. A partir de 1982, recordó ella, empezaron a evacuar a los residentes, porque los ciclones y tormentas ya empezaban a tapar el techo del primer piso; y la infiltración marina, a anegar los cimientos del edificio.
A la familia de Carmen le dieron otra vivienda cuadras arriba y, en lo que era el patio, la casera construyó poco a poco un biplanta. En la parte superior, vive junto a sus hijos. Y abajo, donde estábamos nosotros, sus huéspedes, suelen alquilarse turistas; pero el negocio también ha cambiado. “Hay muchos clientes fijos de mi mamá que ya no vienen porque no hay nada en la calle ¿Para qué venir a pasar trabajo?”, comentó el hijo menor de Carmen.
En efecto, la noche de Guanabo está carente de extranjeros. De peatones, en general. Una década atrás, la 5ta avenida era más concurrida, y había muchos bares, mejor gastronomía y hasta un parque de diversiones temerario, con un barco-columpio que balanceaba el vómito de sus tripulantes.
“De noche la gente se recoge”, reconoció Carmen, indiferente. “¿A dónde irás, a consumir qué?”.
De cualquier manera, los años ya pasaron y su antiguo apartamento jamás resurgirá: la calle 1ra fue tragada por el mar y hoy se halla en territorios submarinos, junto a la memoria de hoteles, cafeterías y el cabaret El Rincón Azul, donde cantaron Fara María y otros artistas.
En sus queridos años 80, Carmen rememoró que, entre su edificio y la playa, había un espacio hasta los famosos pinos –en realidad, casuarinas, una especie de aspecto algo similar–, y luego una extensión considerable de arena: en total, más de 100 metros de distancia, calcula ella.
Si bien la tendencia en Cuba apunta a que la línea costera retroceda aproximadamente 1,2 metros cada año, la calle 1ra ha desaparecido tras cuatro décadas. La 3ra ya no asoma el pavimento en algunos tramos y, en días lluviosos, la 5ta aguanta su respiración bajo el agua.
Nunca vivencié los pinos, que fueron extraídos después cuando aún no había nacido, al demostrarse que provocaban la degradación de la arena. Pero me acuerdo tanto de una playa ancha, como de un puente de madera que conectaba Boca a Guanabo, o del espigón de La Conchita, donde la gente se lanzaba de clavados. De ambas estructuras, apenas quedan viejos pilotes.
“Tú caminabas desde Santa María hasta el paradero de las guaguas por la playa. Y ahora no puedes, porque el mar impide el acceso a bastantes espacios. Ese era un entretenimiento mío cuando era joven”, dijo Carmen, después de activar el mecanismo memorístico.
Recuerdo que yo también hacía ese recorrido, pero en esta última visita, me mantuve casi estático encima del pareo, en ese pedacito de playa que el mar nos cedió. Por ahora, claro.
Aprecié el salitre en mi boca. Me supo a varios años de mi infancia. Entorté en mi cuerpo varios montoncitos de arena, al punto de embarrarme los hombros, el pecho y los brazos. No me molestó como antaño. Después de tanto tiempo, logré reconciliarme con la playa; no obstante, me pregunté quién había cambiado más: si ella, o yo.