
En un grupo de Facebook que invita a sus miembros a compartir recuerdos del pueblo natal, mi hermana escribió hace poco que se acordaba mucho del suyo, y podía evocar con precisión la casa donde vivía cada una de las familias que lo habitaban originalmente. Su comentario aireó mi memoria y me llevó de golpe a aquel pueblito, donde transcurrió mi infancia.
Casi a finales de 1961, en brazos de mi madre, llegué a la que fuera conocida después como cooperativa Juan Abrantes –cerca de Bainoa–, en el actual municipio de Madruga, provincia de Mayabeque.
Yo tenía entonces cinco meses de nacida. Un año antes había empezado a construirse el poblado en el que se edificaron alrededor de 60 viviendas, además de escuela, bodega, círculo social y biblioteca. Las casas estaban destinadas a los obreros agrícolas que trabajaban en aquellas tierras, pertenecientes a la finca Cervantes, las cuales habían sido expropiadas por la Revolución a su antiguo propietario.
Mi padre estaba entre esos obreros que abrieron un día de 1961, más que la puerta de sus nuevas viviendas, la de sus nuevas vidas. Gente noble y trabajadora que protagonizó historias increíbles, como la que me contó Carlos Villar Díaz, quien fuera administrador de la cooperativa durante los tres primeros años de creada.
En una entrevista publicada en BOHEMIA, el 9 de abril de 2010, Villar relató que el capitán Jorge Álvarez García –conocido suyo– había sido nombrado jefe de una zona de desarrollo agrario y quiso que trabajara con él. “Me citó para un lugar próximo a San José de Las Lajas, en La Habana, y de pronto me vi montado en un camión rumbo a la finca Cervantes. ‘Cuando llegues dices que vas a hacerte cargo de aquello’, me indicó, y yo no me atreví ni a preguntar a qué diablos iba allí.
“Luego supe que mi misión era desarrollar un plan de exportación, y de inmediato salí a buscar gente que supiera sobre el cultivo del tomate y del pepino porque yo no sabía nada. ¡Hasta la entonces Isla de Pinos fui a buscar a uno de esos expertos! Nos reuníamos tarde en la noche y solucionaba cualquier traba que entorpeciera el trabajo. Pero de la agricultura se ocupaban ellos, yo me dedicaba a la nacionalización de fincas, a aplicar la ley”.
En esa época –confesó Carlos– leyó muchos libros sobre agricultura y se nutrió también de la sabiduría de los campesinos. “Allí logramos rendimientos altísimos. En el propio batey teníamos el envasadero y llegamos a exportar productos con todas las de la ley para Pompano Beach, en Estados Unidos.
“Una noche, tras la entrada de un norte con agua, la rastra cargada de tomates fue a salir y empezó a patinar sobre el camino de tierra convertido en lodazal. Ahí empezó la lucha, porque había que estar en el muelle La Coubre, en la capital, antes de las cuatro de la mañana.
“Un hombre con un tractor amarró una soga a la rastra y empezó a halarla, mientras otros arrojaban pajas de caña, gravilla y lo que encontraran debajo de las ruedas. ¡Aquello era angustioso! Los tubos de escape de los cuatro o cinco tractores que llegamos a utilizar echaban candela. Poco a poco, las personas empezaron a sumarse de manera espontánea y llegó un momento en que toda la comarca estaba detrás de la rastra empujándola.
“Demoramos cuatro horas en cuatro kilómetros, hasta que llegamos a la carretera de Bainoa. Preocupado, le pregunté al chofer de la rastra si llegaría a tiempo para embarcar y el hombre me respondió: ‘Lo que yo he visto aquí esta noche no pensé verlo nunca, así que esta rastra se embarca o la tiro al mar’. No sé qué bronca metió en el muelle, pero subieron la mercancía en el barco y él regresó a cargar de nuevo”.
Por la tenacidad de aquellos guajiros para garantizar la exportación de hortalizas nació la decisión de construir allí el pueblo, concluyó Carlos Villar.
En los años siguientes, otras hazañas colectivas e individuales confirmaron la fibra de los hombres y mujeres que echaron raíces en aquel lugar. La zafra azucarera pasó a ser la actividad principal en la zona y muchos de aquellos obreros se distinguieron igualmente cortando caña. Uno de ellos fue Juan Saurí (Guango), hombre delgado y de baja estatura, cuya destreza con la mocha debió asombrar a muchos.
Lo que sí no sorprendió fue que, en 1965, durante la entrega de premios a los macheteros más destacados, él recibiera un refrigerador. Pero eso lo supe muchos años después. Asociado a aquel suceso –era el primero de esos aparatos que alguien del pueblo instalaba en su hogar– solo recuerdo las muchas veces que recorría la distancia entre mi casa y la de Guango para comprar los durofríos que vendía su esposa Emelina por unos centavos. Saborear la golosina, que ella moldeaba en forma de rectángulos dentro de una bandeja de metal con una rejilla, era un gusto que compartíamos muchos niños del pueblo.
Poco a poco, otras familias, entre estas la mía, tuvieron un refrigerador INPUD, un televisor ruso y otros equipos electrodomésticos que les mejoraron la vida. Con la obra transformadora de la Revolución también llegaron allí programas económicos y sociales que fomentaron el empleo y posibilitaron el crecimiento espiritual de los lugareños.
El paso de los años, sin embargo, empezó a dejar su huella en la comunidad. No pocos problemas se acumularon y muchos de sus habitantes envejecieron sin ver resueltas necesidades básicas tan demandadas como la de asfaltar la carretera de acceso al pueblo.
Hoy, cuando el país potencia el papel y la participación del municipio en la ejecución de su presupuesto económico, es importante saldar deudas que contribuyan a la necesaria transformación de las comunidades rurales y bateyes. Sitios poco conocidos, que no suelen estar en los mapas, pero sí obran en la vida de decenas de seres humanos que allí habitan e, incluso, de los que un día nos fuimos.
En 2019, mi hermana y yo visitamos el pueblo para celebrar junto a la tía Elisa su cumpleaños 81. El reencuentro con la familia, esa que conforman no solo tíos, primos y otros parientes, sino amigos y amigas con los que crecimos y los mayores que nos vieron crecer, fue un regalo que disfrutamos mucho.
Entre las personas con las que compartirnos esa tarde estaba Emelina, cuya casa se halla al lado de la de mi tía y fue a saludarnos de inmediato. Y por esos misterios del cerebro, su presencia debe haber despertado en mí lo que los expertos definen como memoria gustativa, porque sentí que se me hacía la boca agua al recordar el sabor de aquellos durofríos de fresa que ella preparaba: ¡Los más ricos que he probado en mi vida!














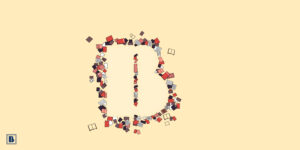


2 comentarios
Interesante historia, bien contada e ilustrada, que creo trasciende la linda anécdota personal y aporta valiosa información útil a los actuales empeños; para no perdérsela.
Gracias por la crónica que trae tan lindos recuerdos, ahí comí las naranjas más dulces de Cuba.