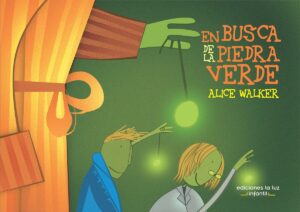Cuando el ultrasonido anunció el embarazo, la madre primeriza tembló. Por sorpresa, por alegría, y por temor. “Seré la mejor del mundo”, se dijo acariciándose el vientre. Inconscientemente, se impuso una vara tan alta como la que ya tenían la familia y la sociedad desde hacía cientos de años para medirla a ella y a toda mujer que asumiera la riesgosa aventura de la maternidad.
El tiempo previo al alumbramiento no fue fácil y, ahora que lo mira con cierto espacio de distancia, se da cuenta de que no disfrutó a plenitud su embarazo, entre dietas, consultas, ingresos en los hogares maternos y ahorros para comprarle al bebé (a sobreprecio, como casi todo) lo útil e imprescindible y también lo que apenas usó una o dos veces. El encierro obligatorio y casi extremo, a causa de la pandemia por Covid-19, terminó por convertirla en una embarazada tristona, ansiosa e inconforme. Extrañaba su libertad y se culpaba por sentirse así, cuando lo “normal” era estar feliz porque dar vida “es una bendición” —le decían— y, además, tenía la obligación de pensar primero en la criatura y luego en su bienestar.
Es verdad que se dedicó a leer y a ver series, a descansar, como le repetían a diario: “Cuando nazca el bebé no pegarás un ojo. ¡Aprovecha!”. Y ella aprovechaba, claro, si no pudo casi trabajar, como hubiera soñado, porque se había hecho la idea de que “el embarazo no es enfermedad”. El reposo porque el feto estaba bajito, por amenaza de aborto, por la sepsis urinaria… no la dejaron cumplir su plan.
Después del parto confirmó lo que le habían vaticinado: pegar un ojo le resultaba difícil. Y, en su caso, dormir era avaricia. El bebé chillaba toda la noche y el marido ni se enteraba. Por más que lo sacudía, para ver si se despertaba y le “echaba una mano” en medio de la madrugada, el recién estrenado papá roncaba a pierna suelta. Al otro día se iba reluciente a trabajar y a luchar el dinero para los pañales y la alimentación. “La jugada está apretá’”, siempre decía. Y no era mentira. Tanta escasez había que, desde las primeras semanas del embarazo, empezaron a acopiar toallitas húmedas y paquetes de pañales desechables para guardarlos bien clasificados por etapas porque “no hay quién pueda con los revendedores”.
Ella se miraba al espejo las ojeras profundas, testimonio de su agotamiento físico y mental, y pensaba: “Ojalá tuviera la misma capacidad de los camellos de ahorrar energía como me hace falta a mí la reserva de horas de sueño”. Pero seguía con el plan de madre todopoderosa, levantándose de madrugada a hervir pañales de tela (como le habían indicado las mujeres de su familia que se debía hacer), aun cuando el bebé no se hubiera despertado.
Se sentía juzgada todo el tiempo: por tender la ropa a su forma, por la manera de cocinar la papilla, por tener tendederas en la habitación contigua a la suya cuando llovía, por no dejar a la familia cargar al bebé si estaba quieto en su cuna, por sus medidas preventivas extremas ante la pandemia, por ser demasiado preocupada o por no serlo, según quien la cuestionara, por reír, por llorar, por estar cansada…
Extrañaba a sus amigas, que ya no la llamaban por teléfono porque asumían que ella no tenía tiempo para las mismas charlas divertidas (y a veces ardientes) de la etapa preconcepcional, acompañadas de un buen café. Ahora hablaba con ella misma, repitiéndose el listado de tareas que le faltaban por cumplir, mientras tendía la ropa: poner a hervir las viandas, batir el puré, recoger la ropa seca, pasarle el trapeador al trillo, planchar los pañales de tela, doblar la ropa, poner la comida, fregar la loza del día…
La mayoría de las veces, el plan se le iba abajo cuando el pequeñuelo la reclamaba con su llanto desde la cuna o el corral. En ocasiones se le pasaba a ella hasta el horario de almorzar. Pero no importaba: el objetivo seguía siendo alcanzar el título de la madre perfecta, la mejor del mundo mundial. Y por las noches, mientras sus pensamientos se movían a la par del balance, adelante y atrás, adelante y atrás, recordaba con “envidia de la buena” (si es que algo así puede existir) a su amiga Aniset, a quien la suegra y el marido la mandaban a dormir a un cuarto aparte cada dos noches, en las cuales ellos se quedaban “de guardia” cuando su pequeño despertaba, para que la muchacha pudiera descansar de veras. “¿Será eso ser buena madre?”, dudaba la primeriza.
Así pasaron no un mes ni dos, sino un año entero. Y regresó a trabajar, o eso pensaba ella. Al principio su cabeza estaría puesta en los horarios de merienda-almuerzo-merienda-recogida, y en las caídas, o en si lo estarían cuidando bien en el círculo infantil. Después, en los mocos y en los papelitos donde le informaban que el niño estaba suspendido por catarro. Su cabeza en la fiebre, en la tos, la inapetencia.
El susto por la posibilidad del contagio por Covid-19. La tranquilidad: era catarro común. La Covid-19 entrando a su casa montada en su propia nariz, meses después. El regreso de nuevo al trabajo. Las exigencias, las incomprensiones del jefe que no pretende tener hijos jamás; las discusiones con la directora, que sí tiene, pero si ella se autorreconoce como una súper-mamá todoterreno, con una hija de quince años a cuestas, ¿cómo dicen las demás que no se puede, que está difícil?
Y ella batallando para cumplir, para rendir como antes. Ella recuperando poco a poco las ganas de arreglarse el pelo y vestirse bonita para salir a trabajar. Ella estudiando por las noches, autopreparándose “para estar a la altura”. Sus colegas haciendo equipo con muchachas sin niños, porque están “menos complicadas”. Ella recordándose que la vida laboral es larga y el nene no siempre será pequeño, y pensando en que, entre ser madre y trabajadora, tiene claro cuál es la prioridad. A veces se queda sintiendo que está obligada (que la impulsan) a escoger, porque —le repiten tantas veces— “ella es una madre”.
En medio de todos sus conflictos por ser la mujer que sueña con su felicidad y, al mismo tiempo, con mantenerse como la mejor madrecita, la perfecta, encontrará una web denominada Club de malas madres, con una comunidad emocional 3.0 de mujeres “con mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo”. Ahí encontrará chicas de diversas partes del mundo que han soñado y han sufrido, y que han despertado, después, del espejismo de la maternidad ideal y romántica, de la dolorosa idea de la perfección.
Varios años después, sentada a la mesa para hacer un dibujo que no saldrá como el pequeño querrá, ella le ofrecerá disculpas. El niño la mirará a los ojos y le dirá: “No pasa nada, mamá, nadie es perfecto”. Y ella sabrá que es cierto, porque en su camino por aprender y desaprender, habrá entendido que no será jamás una todopoderosa madre perfecta, porque no se puede; aunque haya quien piense lo contrario.