Las tardes de domingo me invade el recuerdo del primer día que entré en esta casa. Una puertecita de hierro daba paso a una escalera cubierta de flores blancas que caían de las ramas. Me impresionó “el olor a flor de muertos”, que me golpeó la nariz. Miré los peldaños grises y los árboles que daban sombra cuando mi mamá me hizo adelantarla. En la cima, custodiado por un perro, el portal de lozas rojas daba paso a la inundada sala de luz que ostentaba muebles de mimbre. Sonajeros de cristal de distintas formas colgaban de aquí y allá por toda la casa: pájaros blancos, formas indefinibles, tubitos de diferentes colores que se escuchaban cuando el aire caminaba entre las habitaciones.
Las paredes, como una galería de arte, mostraban minúsculos edificios de madera, con sus pequeñas ventanas, algunas abiertas, otras cerradas. Aquella decoración me fascinó. “Esta es la casa”, le musité a mi madre en el oído. Creo que mi padre me lo adivinó en la mirada, así que nos mudamos.
Crecí jugueteando en el pequeño bosquecito que rodeaba la casa. Mi padre se dedicó a cuidar de él como su antigua dueña. Ella había colocado en los troncos pajaritos y casitas de madera, que a ratos engañaban al inexperto visitante por juzgarlos reales. En el centro de aquel paraíso verde, unas sillas, una mesa, y unas episcias de color lavanda y hojas aterciopeladas, bajaban a la altura de nuestras cabezas desde las enredaderas que se tejían arriba.
Listo. Ya está escrita la primera parte de esto que no es cierto. O no lo es a medias. O a medias lo es. He aquí el proceso de inventarnos historias. Siempre tienen un poco de experiencia y mucho de imaginación. Ahora, diré la verdad:
No es domingo pero quedaría mejor que un domingo nostálgico yo recordara la primera vez que entré en esa casa de puertecita de hierro que abres mientras sientes el olor a flor de muerto en la nariz. En ese momento no tenía idea de cómo huelen los funerales o los cementerios. Fue mi mamá quien hizo por mí esa asociación que ya no olvidaría jamás.
Cuando subías por la escalera hasta el portal de la casa pisabas las flores, ornato del piso. Negro, el perro, se levantaba alerta ante los intrusos y te escabullías a la sala amplia llena de luz, con muebles vistosos, revisteros en las esquinas, y en el centro una mesita, sobre la que un escorpión se aprontaba a atacar. Todo de mimbre. No importaba a qué hora llegaras; allí siempre impregnaba el aire un aroma de amanecer.
Los sonajeros también son reales. De un cristal blanco pálido, tintineaban en genuina complicidad cuando una brisa recorría los espacios, acariciando a su vez los minúsculos edificios de persianas azules.
Allí vivía Estrella, alta, muy delgada, pelo cano y gestos refinados, suaves, de quien sabe atender la esencia y la forma de las cosas. Cuidaba del bosquecito, colocaba nidos y gorriones de madera en los troncos y las ramas. La mesa y las sillas de hierro, medio despintadas, estaban bajo las enredaderas. Las flores tubulares –ella me enseñó el nombre científico– descendían sobre nuestras cabezas.
Y en este no domingo quiero escribir una historia cuya protagonista haya crecido en esa casa, pero no se me ocurre nada más que ese principio carente de continuidad. Lo quiero porque la casa merece el cariño de alguien, ahora que Estrella no está. Y de seguro hay una persona, pero no sé nada sobre ella. Ambiciono conocerla y visitarla solo para quedarme un rato sentada, cerca de las episcias, cerrando los ojos y respirando al siseo de las hojas.
Más que descubrir a ese intruso, me interesa que sienta, perciba, toque la atmósfera de aquella casa de ensueño. Si no existe pretendo inventarlo. Mi propósito es meramente sensorial, lo confieso.
***
Podría haber empezado: Esta es la historia de una niña que llega a una casa nueva, y tendrá una relación muy peculiar con ella. Algún editor dirá “sí, tienes que iniciar por ahí, porque lo otro es un trabalenguas”. Y otro dirá “no seas explícita, sugiere, esa es una cualidad de quien escribe bien y confía en la inteligencia del lector”. Y yo desoiré al primero y escucharé al segundo. Porque con el primero tendré que inventarme una tragedia, un diálogo, un algo, no sé qué, pero con el segundo podré estar en el mismo centro de todo, entre las costillas, donde van y vienen las emociones y se pueden narrar los pensamientos.
Solo entonces podré suponer que la casa habita en la niña. Diré que se oscurecen las paredes cuando la agobia algún pesar, que los sonajeros se silencian con su cansancio, que el viento se ensaña con los árboles partiendo sus ramas cuando hay cólera. Y que así la niña se hizo mujer y el doberman su fiel vigilante.
Aunque reconozco que seguiré bajo la mirada admonitoria del primer editor.
***
También había una biblioteca. Era una habitación cerrada, llena de estantes, con aire acondicionado para proteger los libros. Ni en una sola ocasión me asomé, pero mi personaje entra y, como he seguido el consejo del segundo editor, la habitación tiene que ser rectangular, larga, tan larga que ni ella misma sabe si tiene final, porque cuanto más camina, más encuentra.
Y ahora esta mujer se habrá vuelto interesante, porque una persona que lee siempre lo es. Tiene algo de atractivo y misterioso al mismo tiempo. Y quien lee con incansable avidez, en algún momento escribirá, aunque sea para sí. Pero no la sentemos en la habitación fría; saquémosla a la sala o a la silla bajo las violetas de fuego. Sentémosla con un camisero largo y ancho, con las piernas cruzadas, y una libreta raída donde escribe ideas sueltas:
“En estos tiempos, el lector de libros es un raro espécimen. Como un coleccionista vive el lector de libros. Algunos gustan de guardar viejos volúmenes que, aunque algo deshechos, conservan sus letras intactas a la vista, acompañadas del olor peculiar de la ficción impresa. Ese sería mi caso.
Quienes habitan casas grandes y espaciosas llenan paredes con estantes que rozan el techo; otros, en moradas menos imponentes, los conservan encima de escaparates, dentro de los cuartos que cada noche duermen a sus huéspedes y los seducen con ese aroma de los inánimes objetos repletos de historias. Repisas, esquineros y cajas atesoran las reliquias de sus dueños: resmas de letras”.
Pero entonces me delataría: sería demasiado parecida a mí (¿no es lo que hacen todos los escritores?), porque escribiría de espacios, de olores, de percepciones. Y de nuevo el primer editor me miraría con reproche –para colmo, hablo de él– y hasta diría que algo hay que quitarle; las oraciones son muy largas y abundan las comas para subordinadas. Entonces yo contestaría como Clarice Lispector: no, no me corrija, mi puntuación es la respiración de la frase.
***
Desisto; hay momentos infructuosos para inventar historias. Le llaman el bloqueo de la página en blanco. Yo digo que son los días, el clima de ellos, el tiempo. Por ejemplo, una madrugada cualquiera, silenciosa pero ruidosa de ideas, pudiera escribir que mi personaje está en uno de esos muebles de mimbre con la sala algo apagada un domingo de llovizna fina que huele a nostalgia, y ensimismada, sale descalza a hundir sus pies en el fango de ese jardín-bosque. Incluso podría agregar, en un acto de afectación, que recuerda a Virginia Woolf, para quien un día de lluvia era terriblemente aburrido, y dirá: “una de las pocas líneas en las que no coincido, Virginia –en alta voz, a nadie, al viento–. Me gustaría permanecer bajo estos hilos de agua un largo rato”.
Pero no se engañe; estos párrafos no se escriben un domingo, aunque usted quiera creer lo contrario. Y si quiere, puede, porque querer un hilo narrativo distinto a nuestra realidad deforma el entorno y da forma a la ficción. Y es necesario que en nuestras mentes sucedan cosas nuevas.
Quién dijo que ella no está caminando entre los cuartos que nunca escudriñé, que no pasa por la cocina tocando los sonajeros que cuelgan del techo bajo, sobre la meseta, que el ruido no la embelesa, que algo feliz no ha tenido lugar (ayer mismo) y ella no puede más que dejarse llevar. Y por eso siente, lo siente todo, todo. Y se queda dormida recordando. Y ella también se pierde y sueña con su cuerpo tendido boca arriba en la arena, a la orilla de una playa, y cada vez que el agua la rodea, el mar le habla y ella lo entiende, fundida con el resto del mundo.
Entonces mi personaje parecería sacado de una novela de Clarice, y la historia, una donde no sucede nada a fin de cuentas –coincidiría el primer editor.
(Aunque algo sucedió, ¿recuerdan? Ayer mismo).
Pero yo no soy Clarice ni de lejos. Así que mi personaje tendrá que despertar al sonido de un timbre inventado en la verja de hierro. Llegó, dirá. Y no podré escribir nada más. De nuevo el papel en blanco y no es un domingo de lluvia, ni una silenciosa madrugada ruidosa de ideas. No es un buen día para crear ficciones y hace años de la última vez que vi esa casa que tanto quisiera retratar, porque Estrella no está. Eso sí es una certeza. Pero la casa la guarda en esa atmósfera. (Rehúso creer algo diferente). Así que dejaré de intentarlo. Hoy la inspiración es uno de esos sonajeros de cristal blanco pálido, hecho añicos en el suelo. Apuntaré solo unas notas, para cuando sea posible escribir:
Inventar qué ha pasado ayer.
Relacionarlo con la persona que llegó.
Nombrar a mi personaje Estrella.


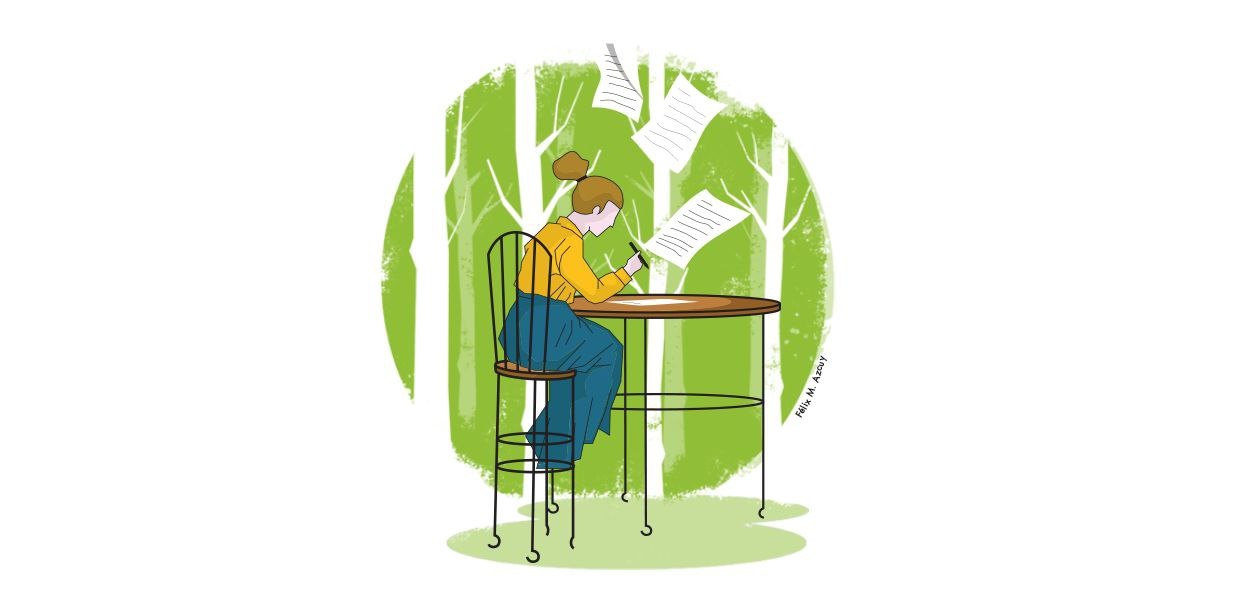














4 comentarios
Assalaamu Aleikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh. Muy interesante lectura. Saludos.
Tras leer más de una vez este exquisito texto y celebrar la finísima ilustración que retrata su atmósfera, le escribí a la autora, y me place reiterar aquí y ahora, que el cuento es estupendo. Audaz imaginería literaria con deliciosos rinconcitos habitados de poesía. Y perdóneme que incluya una anécdota personal motivada por esta nueva experiencia, que me hizo evocar aquella otra muy lejana. Ocurrió en una calurosa madrugada santiaguera, a finales de los años 60s, cuando me había sorprendido el amanecer en mi oficina del Partido, porque no pude dejar de leer, hasta el final, si es que lo tuvo y no era realmente un nuevo comienzo; la controvertida novela Pasión de Urbino, escrita hacía muy poco por Lisandro Otero. Metí una hoja de papel en la máquina de mi secretaria, y me puse a teclear una carta para el admirado autor; también me ocupé de que ella viajara esa misma mañana rumbo a La Habana, directamente a la Uneac. Lisandro nunca me respondió, y pasados los años, eso me hizo albergar la esperanza de que no la hubiese leído. ¿Y por qué La casa de los sonajeros de cristal me regresa más de medio siglo después a Pasión de Urbino? De momento no tengo respuesta; pero tan pronto pueda ver a Estrella, en alguna otra parte de una próxima historia, intentaré preguntárselo.
Yo también tuve una Estrella, solo que con un sol a su lado (aunque la luz enceguecedora era ella, el solo era su reflejo), ellos ocuparon en mi vida el lugar de los abuelos que no alcancé a conocer, y llevo tiempo tratando de armar un libro de cuentos y la narración del introito es la descripción de aquella su casa que para mí fue mágica y que no llegó a ser mía por cosas de la vida (si la vida se llamó mi mamá). Decidí guardar este cuento para deleitarme leyéndolo con calma en la casa, no lo plagiaré, pero seguro me ayudará a mejorar mi historia (que también es y no es como la cuento). Me gustaría tener el modo de contactar con Ud. para mostrarle mis narraciones.
Como me puedo suscribir a la revista Bohemia impresa?