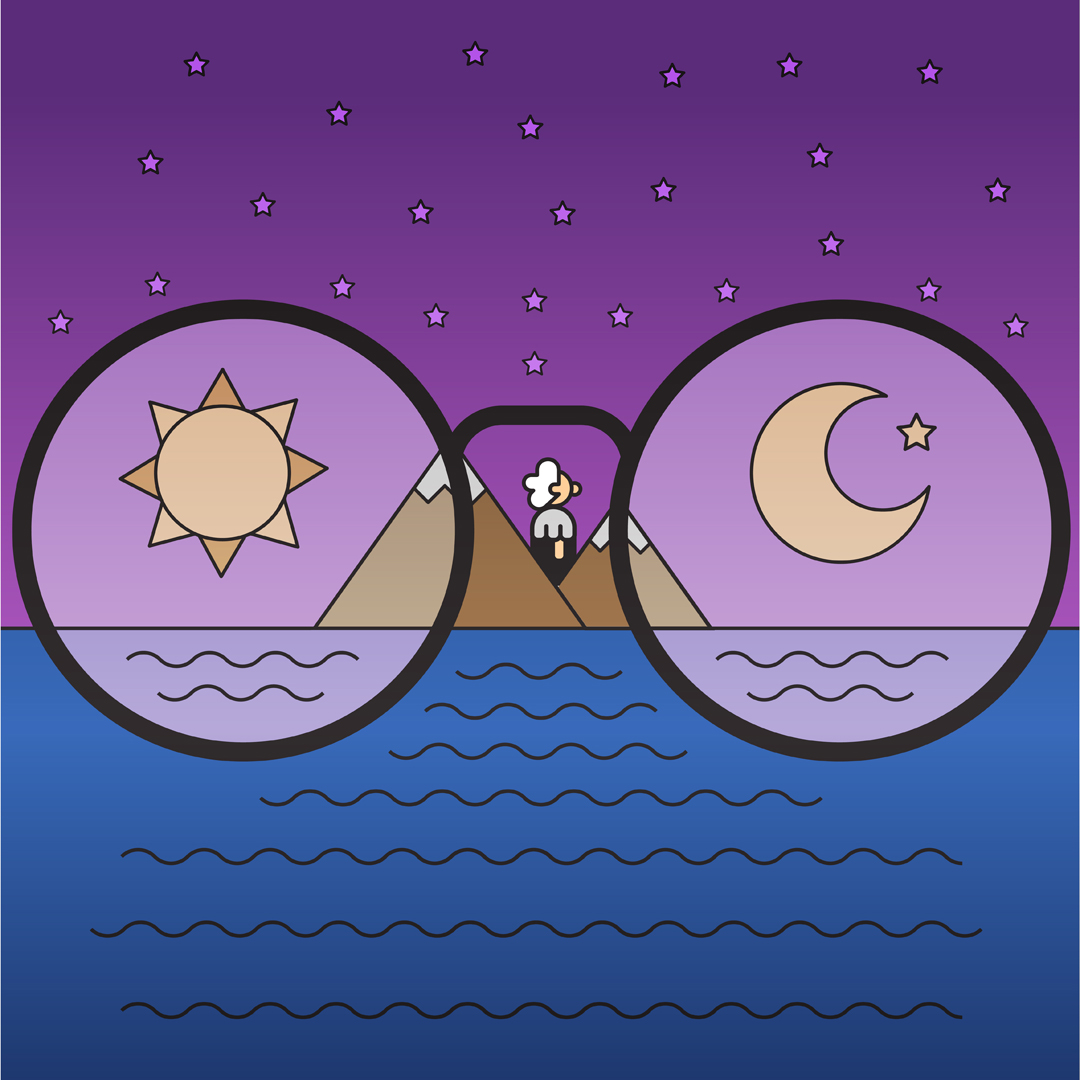Eloísa creció en Coliseo cuando Cuba hervía de conspiraciones, tras años de muertos y desasosiego colectivo, aunque sabía muy poco de eso metida en un pueblo de varias casas de madera rodeadas de campo. Este Coliseo no tenía nada que ver con Roma y todavía nada tiene que ver, pero allí está, envuelto en hierba mala y sembrados fatigados por el sol, en un pedazo de tierra matancera.
Allí estuve. No recuerdo mi edad, pero puedo verme en medio de unos butacones carmelitas en una sala débilmente iluminada, hablando con una señora que se llamaba Mariana, como yo. Tuve dos raros encuentros en un mismo día conociendo a las hermanas de Eloísa. Primero, la mujer sentada sobre unos sacos de arroz que me repetía “qué linda estás” con voz de hombre –o eso pensé en aquel momento. Y luego esa Mariana cincuentona: era la primera vez que me paraba frente a otra versión mía.
De pie en aquel espacio de claroscuros, y ventanas también de madera, la cincuentona Mariana se dio la vuelta espantada cuando alguien llegó gritando: “¡Delia! ¡Delia!”.
La única Delia que yo conocía era la hermana de Eloísa. Blanca, gruesa y con los pies tan hinchados que a duras penas podía moverse.
“¡Se murió Delia!”, vociferaba el recién llegado.
Fue la primera. Desde ese momento, como un dominó, le siguieron otros hermanos, o al menos es la memoria distorsionada que tengo de ese viaje líquido, mojado de lágrimas. Eran 12, hoy solo quedan dos.
En ese mismo pueblo Eloísa conoció a Adalberto. Fueron niños, adolescentes, y nunca sospechó que estaba loco. Él era “un apuesto y joven caballero” cuando se casaron, después de 13 años de compromiso. Ella, blanca, de pelo castaño y sonrisa amplia.
(“Apuesto y joven caballero”. Era la “etiqueta” de aquellos tiempos, ¿no?)
Eloísa había estudiado hasta sexto grado. Ya sabemos que en la Cuba de 1930, que las mujeres estudiaran era prioridad de algunas familias; sueño de otras; utopía. En cambio, el matrimonio sí había que garantizarlo. Ninguna quería convertirse en una solterona.
Se separó de su novio muchas veces, lo extrañó a pesar de que ninguno salía de Coliseo. A él le daba fiebre, explicaban los padres, y no podía salir de la casa. Tampoco ella podía entrar a verlo. Aprendió a esperar con paciencia, y no, no sospechaba nada.
Lo cierto es que nunca me habló de la boda. Tal vez el recuerdo del viaje en tren a La Habana eclipsó un poco la imagen de esa ceremonia teñida de blanco.
–Eloísa, tú eres una mujer muy buena.
Salían de Matanzas.
–Muy noble, pero tengo que decirte algo –le confesó asustado.
Se dirigían al reparto Mañana.
–Me están siguiendo. Me quieren matar.
Ella no entendió, pero tampoco le dio importancia. Habían comprado un apartamento. Lo habían amueblado. Fue un viaje en tren al resto de su vida. Me hubiera gustado decírselo: fue un viaje en tren al resto de tu vida.
– ¡Qué dices, Adalberto! Nadie te quiere matar.
***
Navegar los recuerdos es un proceso extraño. Las escenas se esparcen como plato roto en el suelo: siempre algún pequeño fragmento se te pierde. Así me pasó con el antes y el después de un momento, no hace mucho, en que me senté a su lado en la cama. Dormía más tiempo del que permanecía despierta. Tenía un chal rojo tirado por encima de una bata de flores, y algo de pelo, muy corto y cano.
Le tomé las manos y por primera vez las miré deteniéndome en los detalles. Yo llevaba no sé cuántos meses sin verla y… le tomé las manos. Me dolió su piel blanca moteada de puntos marrones, tan fina como una telita de cebolla; me dejaba palpar sus huesos.
Difícilmente al paso de los años una recuerda las texturas, el cómo se sienten las cosas, pero no olvido el miedo que tuve de quebrarla, de rasgarla. Toda la vulnerabilidad de la vejez en aquella telita de sus manos.
Yo sabía que le costaba comer. Una de sus hijas inventó echarle miel al arroz, a los frijoles, a la carne, a los huevos fritos, a las papas, a las malangas, a lo que fuera. Era la única manera de que tragara unos bocados antes de volver al sueño.
***
¿Cuánto habrá tardado en descubrir que en la mente de Adalberto algo estaba mal? Quizá cuando él empezó a llevar un cuchillo al trabajo, quizá cuando amenazó a otro hombre con matarlo para que dejara de seguirlo, quizá cuando se acostaba alerta, esperando a su fantasma, o cuando en períodos de crisis solo tenía erecciones dormido. Ella nunca me dijo exactamente cuándo, pero supongo que haya sido de a poco.
También de a poco llegaron los ingresos en un hospital psiquiátrico, los electroshocks, la electricidad en la cabeza que lo habrá dejado babeando varias veces pero lo mejoraba temporalmente.
Ella se acostumbró a llorar. Lloraba sola, desesperada, calmada, molesta, con miedo, con esperanza, sin esperanzas, de noche, de día, de tarde, de amanecer, y se ponía crema en el rostro, mucha crema, mirándose al espejo “para que no me salieran arrugas –decía– se me irritaban los ojos”, hasta que tuvieron que volver.
A Coliseo se regresaron con la vida a cuestas, y los muebles. Los acomodaron en un rincón de la casa de Adalberto, la casa de sus padres. Eloísa miró muchas veces aquellos muebles, de pie, ante ellos, los amontonados, como quien contempla un altar a sabiendas de que contempla lo inalcanzable, mientras el polvo de los días se mezcla con una lastimera saudade que crece dentro, en el mismo centro del pecho.
Y, por supuesto, como en cualquier novela de trama predecible, la madre de Adalberto dijo que Eloísa había inventado un cuento, que todo era mentira, que si alguien tenía culpa era ella, y el padre de Adalberto callaba, habitaba un silencio cómplice y culpable, hasta que un día Eloísa no aguantó más, lo tomó de la mano y lo condujo al cuarto donde dormía con el hijo perseguido: la almohada bajo la cabeza, un cuchillo bajo la almohada.
La mañana en que la familia acordó meterlo en un carro y llevarlo a un psicólogo, abrieron la puerta para que Adalberto subiera y él salió desprendido por el campo, gritando “no voy a ir, no voy a ir”.
Ella también huyó. Huyó cuando un doctor le dio la noticia de que estaba embarazada. “¿Usted cree que deba tener este hijo? –le preguntó– ¿Eso podría ser hereditario?”
–¡Ay, mija! –contestó el médico poniéndole la mano en el hombro–, tú eres inteligente.
Entonces, en aquel desafortunado espacio de historia en que las mujeres no podían tener abortos legales, Eloísa se subió a la camilla de un doctor que ayudaba a mujeres clandestinamente y guardó colorete en la cartera para maquillar el dolor a la salida.
***
–A ver… –una mujer parecida a Eloísa, con una mano en la barbilla mira hacia arriba, hacia ninguna parte–, 13 años de compromiso más seis de casados hacen 19 años. ¡Cómo quedaron cosas sin responder! Tantas cosas que no le pregunté a mami.
–No te preocupes –la tranquilicé–, creo que tengo lo principal para escribir la historia, eso es lo que importa.
–¿Sabes? Cuando yo era niña, en la casa se hablaba mucho de Adalberto –hace una pausa de unos segundos–. Recuerdo que cuando se murió mi abuelo, el papá de mami, estábamos en Coliseo y una mujer me preguntó si yo era la hija de la divorciada. Y le dije “no, mi mamá solo se ha casado con mi papá”. Y fíjate si se hablaba de él que un día, caminando de la mano de una tía, un hombre se paró a saludarla y ella le respondió “hola, Adalberto”. Entonces yo levanté la vista para verlo, porque escuchaba mucho ese nombre, pero el sol me daba de frente y no pude distinguirlo. Él le preguntó “¿esta es la niña de Eloísa? Qué linda está”, y me tocó la cabeza, removiéndome el pelo.
***
Eloísa se divorció y regresó a La Habana a ganarse la vida. Del matrimonio y el divorcio no le contaba a nadie porque, para una mujer con sexto grado que necesitaba trabajar de criada, no era bueno apuntarse una separación. Desde este lado de la historia me pregunto si no estaban todos locos, si no era una sociedad loca, si Adalberto no era tanto una excepción de la especie, o la más triste y visible anomalía.
Sí, Eloísa tuvo otra vida después de eso. Poca gente supo de esa experiencia traumática, imborrable, a la que presté oído atento y mirada escandalizada de pensar que, claro, nunca fue un secreto para la familia de él, siempre lo supieron “y no te dijeron nada”. ¡Qué cabrones!
Incluso después de casada por segunda vez, con dos hijas, cuando trajeron a Adalberto a La Habana y lo internaron de forma permanente, Eloísa se iba con su hermana Delia a visitarlo, o quizás a lo que quedaba de él tras los electroshocks, las pastillas, y la ausencia de quien ha tragado mucho para marear el pensamiento.
El año pasado encontré las fotos de Adalberto. Pero ya ella no recordaba nada.
–Tú me hablaste de él, mira, es Adalberto.
–No sé quién es ese hombre, no sé –y de nuevo se le perdía la mirada.
Él ya no estaba en ningún rincón de su mente. A los 95 años las neuronas no funcionan como antes. La memoria es una película extraña, que se nos escapa; un tren que parte sin retorno, un adiós insalvable.
Adalberto murió en un jardín del hospital. Otro paciente se le acercó por la espalda y le asestó un golpe en la cabeza con un palo. Se me ocurre que vivió un perpetuo déja vu y que tal vez no estaba tan loco como todos decían. Quién sabe.
En los recuerdos de Eloísa lo mató el desgaste de un cerebro cansado. Ya ninguno de los dos existe más que en la memoria de algunos vivos, hasta que también a nosotros se nos escape, al final de este viaje en tren.
La última vez que la vi estaba en el mar, palpando la superficie del agua. Se me apareció en un sueño y yo la miraba de lejos, desde una montaña de arena.
*******
Una versión anterior de este texto fue publicado en Con/texto Magazine en 2020