Me acuerdo que ese día le había ajustado los frenos a mi bicicleta 20, que era roja y de hembra, porque, a mucho dar, me la habían regalado por mi cumpleaños, pero que fuera azul y de varón eso sí que no lo iban a consentir. Lo que no recuerdo es si estaba yo en quinto grado de la primaria o si ya era el último año de esa etapa escolar y el fin de mi estancia en la casa de mis abuelos maternos. Sí, porque yo viví mis primeros nueve años de vida allí, con mi abuela, mi abuelo y la hermana de mi abuela, Marialuisa, que cariñosamente le llamábamos Tita, y sucedió de esa manera porque siempre he sido inadaptada. Nací en la antigua URSS, con apuro, porque ya la barriga de mi madre me sentaba mal al parecer (no puedo decir que me quedaba chiquita, porque fui bajo peso) y un mes antes de lo previsto empecé a dar bateo y a decir: quiero ir pa´ fuera. Entonces cuando vi la luz tampoco me convinieron el clima de Kiev y los ácaros de Kiev. Como resultado hubo que hacer conmigo una vía 500, pero en Aeroflot y sin escala hasta La Habana.
Yo quería que la bicicleta fuera azul y de macho porque la niña que vivía frente a la casa de mis abuelos tenía una bicicleta azul, con travesaño, y creo que corría más que la roja de la otra niña, la que vivía casi pared con pared con su casa. A lo mejor la otra niña no sabía correrla porque a ella le gustaban más los temas de muñecas y manualidades, y mira si fue así que terminó arreglando y poniendo uñas postizas.
La niña de la bicicleta azul también tenía un caballito con ruedas y una vez hasta nos fajamos por él. Sin embargo, nos queríamos de una manera rara. Mi abuela me castigó duro por la fajazón aquella, que se dio en el parterre de enfrente. Esa fue la gota que selló mi destino de mudarme con mis padres, en cuanto acabara la primaria, porque yo era imposible e inadaptada (según palabras de mi abuela). Salimos de allí sucias y amoratadas y me prohibieron volver a jugar con la vecinita. Por eso andaba yo, aquel día, en la avenida con mi bicicletica roja, de hembra, haciendo piruetas yo solita, levantando la goma de alante y quitando las manos del manubrio porque me gustaba sentir que yo tenía el control sobre él, aun sin tocarlo.
Me acuerdo, además, que bien tempranito en la mañana, como era su añeja costumbre, mi tía abuela Tita me despertó para que no llegara tarde a la escuela. Pero como me conocía y sabía que me gustaba quedarme un ratico más en la cama, preparó el pomo de leche caliente y me acomodó el trapito de gasa que yo por aquel entonces usaba para dormir, la motica, como yo le decía. Aquella motica me la restregaba por toda la cara mientras tomaba la leche y no había quien me la lavara porque era una condición que estuviera siempre con mi olor para que yo no diera tremenda pataleta. Por supuesto, Tita me la lavaba, la hervía, cuando ya no daba más, pero después había que oirme, la de improperios que yo le lanzaba.
La avenida queda al doblar de la casa. No es ancha; se podía jugar allí, para no hacerlo en plena calle. Con el tiempo la mejoraron y le pusieron lozas porque por aquellas fechas era de puro cemento. Se levantaba de la calle más de 30 centímetros y ese desnivel era el que yo aprovechaba para saltar, importándome poco cuando el salto era para abajo, para la calle, por donde pasan los carros.
Me sentía un poco cansada, el sudor me corría por los brazos y las piernas, y decidí sentarme en un banco a tomarme un respiro. Puse la bici acostada en el piso y no sé por qué empecé a recordar cuando Tita me llevó la leche por la mañana. Creo que tenía hambre en ese momento. Leche con chocolate, mmmm, como me gusta. Sonreí cuando pensé que mientras me empinaba el pomo de leche y me acariciaba suavecito los cachetes con la motica, Tita aprovechaba para ponerme las medias y los zapatos. No importa que estuviera acostada; lo había hecho desde que empecé a ir al círculo infantil y no había fallado ni un solo día.
Me acuerdo que cerré los ojos y pude revivir ese momento otra vez, tan placentero, tras el cual yo iba al baño, me aseaba, terminaba de vestirme y rapidito para la escuela que quedaba apenas a cuatro o cinco cuadras de la casa. ¡Qué linda!, ¡qué buena mi Tita!
Entonces ocurrió lo inesperado. Vi aparecer en la esquina a la hermana menor de mi madre, corriendo, que tenía que ir para la casa ¡ya!, dijo. Corre, Anaray, ve para allá que mima y pipo están esperándote y su cara llena de lágrimas. No entendía… Tita, decía. Tita. Y yo le gritaba qué pasó, qué pasó y se me iba la voz de gritar tanto, y mi corazón, a punto de dar un brinco contra la calle. Ve para la casa, alcancé a oír, porque ella pasó de largo corriendo, que a Tita la arrolló una guagua en Céspedes.
Apreté los dientes. Levanté mi bicicleta roja con el pie y le puse alas. Volé todos los desniveles de la Avenida, me lancé contra todas las calles transversales, donde la elevada mancha de cemento desembocaba hasta llegar a Céspedes y frené en seco. Miré a ambos lados buscando a Tita. No estaba. Vi un tumulto de gente a la izquierda, unos 200 metros más abajo de la intersección de Céspedes y la Avenida, y pedaleé duro hasta allí. Sólo vi un charco de sangre. Hablaban todos a la vez y no podía entender casi nada. ¿Está viva?, preguntaban unos. Sí, creo que sí, respondían otros. La habían llevado para el hospital. Yo solo miraba la sangre y pensé que mi bicicleta era roja, como la sangre de mi Tita, la mujer más tierna y maravillosa del mundo. No quería ya, más nunca, que fuera azul.


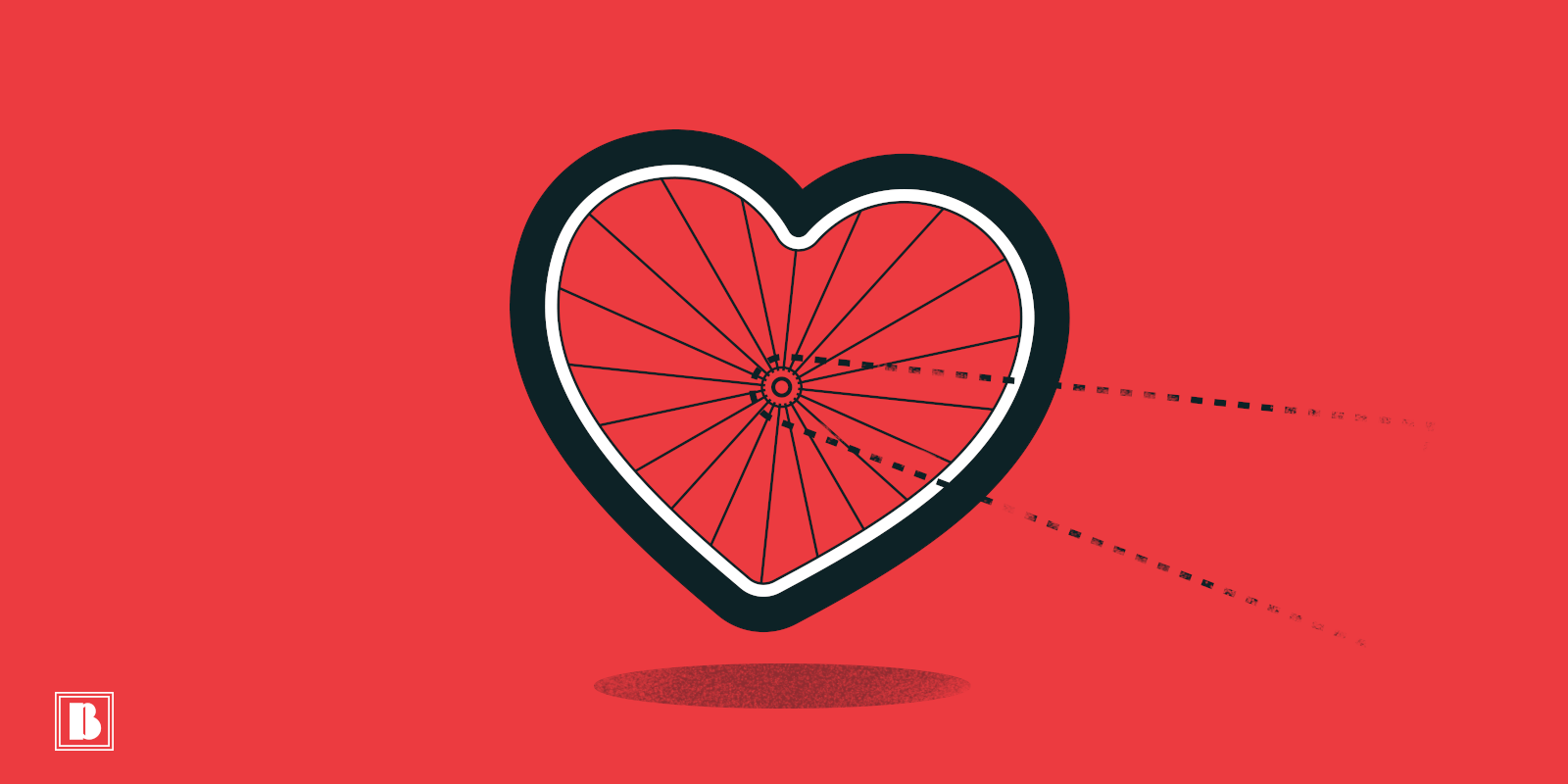














3 comentarios
**Hola, Anaray**
Su crónica me ha dejado una fuerte impresión. A medida que leía podía ver cada uno de los detalles de esas calles donde jugó en su infancia. Y el desenlace, tan fuertemente dramático, es impactante. Al llegar al final de su historia, se desea solo una cosa: que la señora haya sobrevivido. Y estas últimas palabras suyas son, simplemente, un poema en prosa: «Yo solo miraba la sangre y pensé que mi bicicleta era roja, como la sangre de mi Tita, la mujer más tierna y maravillosa del mundo. No quería ya, más nunca, que fuera azul.»
Ojalá pueda brindarnos usted, cada domingo, una bella crónica como ésta. Saludos.
Miguel, ¡qué alegría verlo por acá! Es verdad, les debo una disculpa por ese final. Sí, ella sobrevivió a aquel suceso. Le confieso que yo esto no lo puedo leer. Mientras lo escribía estaba envuelta en un río de lágrimas. Lamentablemente ella nos dejó hace ya bastante tiempo, físicamente, digo, porque yo la siento dentro de mí y también noto que me cuida.
Ese texto fue parte de un ejercicio literario en el que se nos pidió que contáramos algo personal y que repitiéramos la frase «me acuerdo». Estoy muy contenta de que la Revista Bohemia me lo haya publicado en este espacio, pues en aquel evento no conseguí llegar a la final. Mis escritos, concretamente fueron siete, uno cada día que duró el concurso, están en mi archivo aún inéditos. Bueno, ciertamente también, en fecha muy reciente, la Revista La Gaveta tuvo a bien el publicarme uno que se titula El verde no es un color. Es un concurso bastante fuerte… y subjetivo, como todos los concursos.
Para mí, Inadaptada, es muy significativo por todas las razones expuestas y qué mejor lugar para que viera la luz que esta Revista que es como mi hogar, y donde comparto con tanta gente linda, amigos y colegas que quiero y admiro muchísimo. Gracias por su comentario, siempre.
Anaray:
No nos debe disculpa alguna. Desde el punto de vista literario es un suspenso, un final que debemos imaginar, y qué mejor creer en un desenlace feliz?